
El martes se presentará el informe final con diez cuerpos de pruebas sobre la promoción presidencial de la moneda $Libra. La oposición lo ve como su premio consuelo en un Congreso adverso y acusa al Ejecutivo de obstaculizar la investigación.


Las alimenticias prevén otro año de desplome en ventas. El tipo de cambio barato empuja compras externas que maquillan la recesión. El empleo formal cae, la economía popular crece y los ingresos reales se pulverizan. El riesgo: un modelo post Tequila versión siglo XXI, con recesión prolongada y consumo artificial de importados.
Actualidad17/11/2025
El dato que en la Casa Rosada preferirían no escuchar no lo dijo un economista crítico ni un sindicato: salió de la boca de los propios ejecutivos del consumo masivo. “Espero un 2026 peor que este”, confesó un CEO del sector panificado en la conferencia de la UIA. Y lo que para cualquier Gobierno sería un baldazo de agua fría, en la Argentina de hoy funciona como señal de alarma macro. Si 2025 ya era la radiografía de un país exhausto, 2026 amenaza con ser la continuidad de un derrumbe que no encuentra piso. El consumo masivo está diez puntos por debajo de 2023, las alimenticias pasaron de ganancias millonarias a resultados negativos y el salario mínimo rinde tres días y medio de gastos básicos. Ese es el punto de partida real del “rebote” que el oficialismo promete y que las empresas no ven por ningún lado.
El relato del crédito como motor del consumo tampoco convence a quienes producen lo que se pone en la mesa. Los empresarios saben que la financiación puede mover la venta de un celular o un televisor, pero no empuja leche, harina ni fideos. Los hogares ya están endeudados y el margen que queda no va al changuito, va a bienes durables puntuales. Cuando la macro se explica sin metáforas, la conclusión es simple: el crédito no arregla una heladera vacía.
La ilusión importada y el riesgo de un déjà vu histórico
El tipo de cambio relativamente bajo contra el dólar financiero genera un fenómeno que en el Gobierno leen como “normalización” del consumo, pero que las empresas ven como un espejismo. Sectores de clase media compran ropa, tecnología o accesorios en plataformas globales a precios que parecen de liquidación eterna. Esa sensación de “se puede comprar algo” mitiga el registro de la crisis, aunque no modifica la estructura real: menos producción local, menos empleo y menos demanda interna. El shopping del noventa hoy llega en sobres desde Guangzhou.
La analogía con el modelo post Tequila no es una licencia literaria. En los noventa, con la convertibilidad rígida, el país vivía una paradoja: recesión, desempleo y caída salarial convivían con consumo moderado sostenido por importados baratos. El triángulo se repetía en los diarios: industria caída, salarios estancados, shoppings llenos. Hoy los números muestran otra versión del mismo manual: las alimenticias no pueden subir precios porque la demanda está destruida, absorben aumentos del dólar, perforan márgenes y reducen turnos. Se vende menos y más barato, pero eso no significa que la crisis afloje. Significa que se camufla.
Las plataformas globales funcionan como anestesia de corto plazo: una economía real en contracción, maquillada por la posibilidad de pagar auriculares en seis cuotas en dólares a un valor que no refleja el deterioro interno. Cuando el consumo depende de importados baratos y no del salario doméstico, el país entra en un sendero peligroso: crece la desconexión entre percepción y realidad. Los números del empleo confirman que esa brecha se profundiza.
Empleo popular multiplicado y salarios de subsistencia
El mercado laboral es el espejo más brutal del ajuste. En agosto, el empleo privado cayó a su nivel más bajo desde la llegada de Milei, con una pérdida acumulada de más de 220 mil puestos registrados. La industria manufacturera sigue achicándose, salvo algunos segmentos de alimentos y bebidas que sobreviven con márgenes mínimos. Varias provincias muestran niveles de empleo que retrotraen la serie a más de una década atrás. Santa Cruz lidera la debacle, pero no es un caso aislado: Formosa, La Rioja y Catamarca también retrocedieron entre 8 y 15 por ciento.
El retroceso del salario real es igual de contundente. Los trabajadores registrados perdieron contra la inflación en septiembre, con paritarias pisadas y ajustes salariales por debajo del IPC. El salario mínimo, fijado por decisión unilateral del Gobierno ante la falta de acuerdo, vale menos de la mitad que hace una década y está por debajo del nivel real del peor momento de la convertibilidad. Para cubrir una canasta básica hacen falta casi cuatro salarios mínimos. La aritmética no necesita ideología: simplemente no cierra.
Frente a la destrucción del empleo formal, emerge un ejército de trabajadores de la economía popular que sostienen lo que pueden con changas, autoempleo forzado y cooperativas. Hoy representan más del 27 por ciento de la población económicamente activa. Son casi cuatro millones de personas que trabajan más horas, en peores condiciones, y ganan menos que un salario mínimo. Cerca del 90 por ciento no llega a tres salarios mínimos. En los jóvenes, la precariedad roza el 95 por ciento. Y entre las mujeres, donde se concentra el empleo doméstico y el cuentapropismo de bajo capital, la vulnerabilidad es mayor.
El diagnóstico es incómodo, pero real: el país funciona con una economía dual. Un sector formal que se achica y un sector informal que crece como respuesta desesperada a la falta de empleo protegido. Un modelo donde el valor agregado producido localmente se reduce y el trabajo se intensifica sin derechos ni estabilidad.
En este contexto, la reforma laboral que impulsa el Gobierno apunta a legalizar condiciones más flexibles y menos protegidas, con la promesa de incentivar la contratación. Pero el contexto laboral argentino ya probó que la precarización no genera empleo de calidad. Lo que genera es más rotación, más informalidad y un Estado que recaudará menos aportes previsionales en un futuro que ya llegó.
El país entra así en un terreno que la teoría económica llama “equilibrio bajo”: actividad estancada, empleo fragmentado, salarios deprimidos y consumo sostenido artificialmente por el tipo de cambio. No es sostenible. No lo fue en los noventa. No lo será ahora.
La economía real tiene sus propias leyes. Podés vender el relato del rebote, podés mostrar superávit fiscal, podés festejar estabilidad nominal. Pero si la heladera está vacía, el empleo se destruye y el consumo masivo se hunde, no hay narrativa que alcance. Los paquetes importados pueden engañar un rato, pero no tapan la profundidad de una crisis que se vive en el barrio, no en la pantalla del celular.
Cuando la percepción de bienestar depende de un dólar artificialmente barato y no del salario propio, el modelo se transforma en una trampa. Y esa trampa siempre se rompe de la misma forma: de golpe, y para abajo.
Las empresas de alimentos prevén un 2026 aún peor que 2025: consumo diez puntos abajo, balances en rojo y márgenes destruidos.
Crece la economía popular: casi el 90 por ciento no supera tres salarios mínimos mientras el empleo formal cae y el dólar barato sostiene una ilusión importada que oculta el deterioro real.

El martes se presentará el informe final con diez cuerpos de pruebas sobre la promoción presidencial de la moneda $Libra. La oposición lo ve como su premio consuelo en un Congreso adverso y acusa al Ejecutivo de obstaculizar la investigación.

La Casa Rosada prepara un proyecto de flexibilización profunda que buscarán presentar el 15 de diciembre. Santilli afirma que el esquema petrolero de 2017 es la guía del plan y apuesta a gobernadores y empresas para armar mayoría. La CGT se prepara para un choque frontal: ve un legado del DNU y riesgo de precarización masiva.

La investigación sobre los destrozos en la sede de Canal 13 y TN reveló comunicaciones entre Facundo Lococo y el concejal camporista Juan Debandi, sumando tensión en Tres de Febrero.

El centro especializado en baja visión presentó una innovación inédita en Latinoamérica que llegará para revolucionar la evaluación funcional de pacientes con patologías visuales complejas.

El ministro de Salud, Mario Lugones, volvió a faltar y solo respondió por escrito. Diputados lo citaron “bajo apercibimiento” y estalló la bronca: quieren explicaciones en vivo y no PDF. El caso ya confirmó 38 muertes por infecciones derivadas del anestésico adulterado.
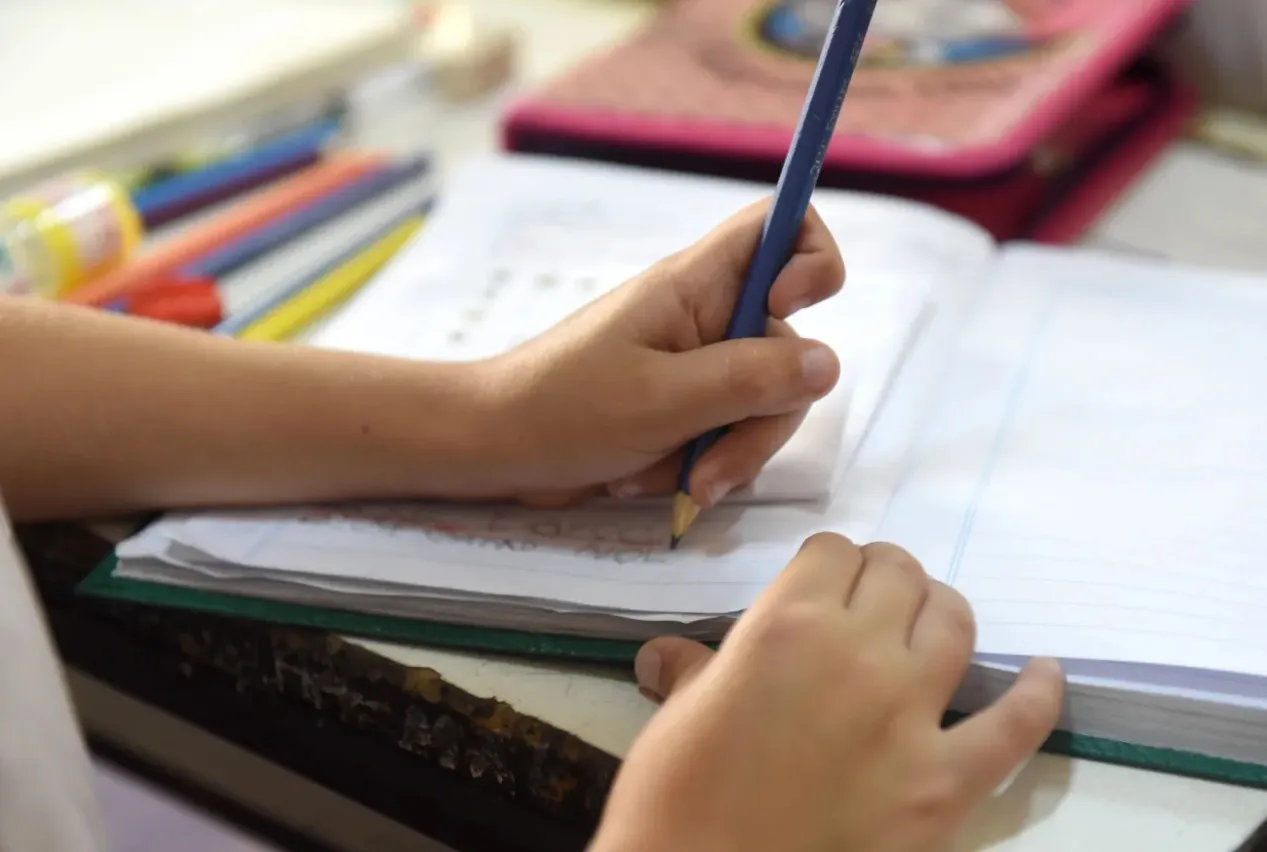
Un informe de Argentinos por la Educación mostró que 21 de 24 provincias recortaron en términos reales su presupuesto en “Educación y Cultura” en 2024 y que, en 19 distritos, se invierte menos que en 2014. El final del FONID profundizó la caída de los salarios docentes.

El mercado calcula reservas netas fuertemente negativas y sospecha que se activó un swap con el Tesoro de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el Gobierno debe sumar US$9.000 millones para cumplir la meta con el FMI antes de fin de año.

La tienda abrió en Vicente López, atrajo miles de personas y logró el mayor volumen de ventas de América.

Agenda con recitales, ferias y teatro en Hurlingham, Tigre, San Isidro y más para disfrutar del aire libre.

Dos encuestas muestran que el oficialismo consolidó apoyo después de las legislativas. Sin embargo, las principales preocupaciones del país son económicas: desempleo, pobreza, inseguridad y falta de propuestas de crecimiento. La oposición sigue débil.

En una decisión sorpresiva y sin anuncio oficial, Trenes Argentinos comenzó a construir una nueva estación en la línea San Martín, ubicada entre San Miguel y José C. Paz, a la altura de la calle Intendente Arricau. El proyecto, que lleva los nombres provisorios de Arricau o Rivadavia, no figuraba en el listado de obras contempladas dentro de la “emergencia ferroviaria”.